




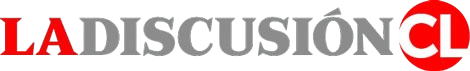
No existen hablantes de mapudungun menores de 40 años y quienes hablan fluido se concentra en personas mayores que habitan zonas rurales son revelaciones del trabajo que se realizó desde el Biobío a Los Lagos.
Una interculturalidad real pidieron mujeres mapuche que se reunieron en el primer encuentro del Plan Buen Vivir que las invitó a plantear sus inquietudes. A través de grupos de conversación varias coincidieron en la necesidad de la presencia de lamienes para que, en su idioma, puedan recibir denuncias en temas tan complejos como la violencia hacia las mujer.
“Procesos de revitalización del mapudungun y aspectos de la lengua y cultura haitiana”, se llama el ciclo impulsado por el Programa de Interculturalidad de la Universidad de Concepción, durante los meses de junio y julio, y cuyos registros digitales están disponibles y accesibles a toda la comunidad interesada en los procesos y prácticas interculturales.
Al iniciar este ciclo con algunas consideraciones sobre las lenguas originarias de Chile -y aunque pueda parecer redundante-, un buen punto de partida es señalar que son, precisamente, eso: lenguas y no meros “dialectos”, como se suele escuchar. Como diría el etnolingüista Adalberto Salas, todas las lenguas humanas siguen los mismos principios de funcionamiento y no hay diferencias sustantivas entre la lengua que utiliza un grupo humano que vive en la selva amazónica y otro que construye computadoras. Las lenguas, en este sentido, son esencialmente idénticas y superficialmente distintas. En este contexto, este reportaje se centra en el mapudungun, focalizando su estado actual, su estudio y también su revitalización.