




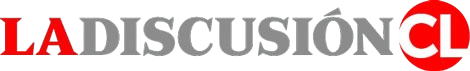
Arquitectos lejanos, agrupados en sociedades indestructibles, licitaron el aplanamiento de nuestras pobres ruinas, de cuando la ciudad era de noble arquitectura y de orgullosa postura frente al país. En su reemplazo, levantaron grandes edificios ocupando todo el espacio posible, habrían usado hasta las veredas si no fuera por un grupo de irritantes peatones que insisten en caminar por allí. Un pueblo entero puede vivir en esas estupendas moles anónimas, llenas de personas que no se conocen. Es dable sospechar que, calculadora en mano, atisben nuestras plazas, los rincones sin edificar, o sitios donde sobreviven construcciones venerables o nuestras pocas ruinas históricas.
En los días dedicado al Patrimonio, las personas, en grupos familiares, recorren los museos, los edificios académicos más antiguos, las esculturas de próceres, lo poco que nos queda de viejo y venerable, suelen ser sorprendentemente numerosos para dejar en claro que nuestro patrimonio urbano es importante para los penquistas y un factor a tener en cuenta.
Hay que estar atentos para cuidar lo que nos queda y restaurar cuando se pueda, o por lo menos, ofrecer una mínima manifestación de respeto. Nos queda, por ejemplo, un solo trozo de muro del siglo XVIII, que formó parte de la muralla del Convento de la Merced, construido hacia 1770/1772 por los Mercedarios, hecho con grandes piedras de granito, similares a las empleadas en las antiguas fundaciones coloniales. Ahí está, como un montón de piedras cualquiera, sin un entorno adecuado, sin una placa, sin iluminación para destacar el más antiguo trozo de nuestro largo y accidentado pasado.
Hay mucha historia en esta ciudad como para cambiar lámparas viejas por nuevas, relucientes y anónimas.
PROCOPIO