




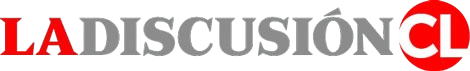

Un niño de seis años llega corriendo a su colegio. Sus papás, que lo dejaron en la puerta, le dicen que se apure, que corra porque va tres minutos atrasado. El niño no tiene reloj -no le han enseñado a ver la hora aún-, pero ya entiende lo que eso significa. Su estómago se aprieta, su corazón se acelera y se le forma un nudo en la garganta anticipando lo que deberá afrontar.
En efecto, se da cuenta que frente a la inspectoría una larga fila de niños espera por un “pase”, el infame papel que certifica la vergüenza del atraso. El inspector lo interrogará, le pedirá sus datos y lo despachará con ademán burocrático. Atravesará el pasillo cabizbajo y entrará a su sala, donde sus compañeros lo verán y lo recibirán con una sonrisa burlona mientras entrega el pase a la profesora. Con algo de suerte ella no le dirá nada, pero lo mirará de soslayo y respirará hondo, sólo para recalcar su decepción con el aire expirado.
El niño volverá a su puesto avergonzado, pero también frustrado, porque no fue él quien se atrasó en la mañana, sino sus padres.
Si un pequeño de seis años es capaz de vivir así un atraso, ¿porqué muchas autoridades, elegidos o designados para cumplir una función pública, no parecen demostrar cargo de conciencia tras realizar una labor negligente, por atrasos injustificables en su gestión, por priorizar intereses de operaciones políticas de menor cuantía en beneficio de pequeños círculos de poder? ¿Es mucho pedir que quienes se dicen servidores públicos, se consagren a hacer una buena labor en beneficio de todos y en particular de los más débiles? ¿Es aceptable que sus superiores los mantengan en sus cargos, a sabiendas de su trabajo negligente, por temor a molestar al “cacique” que los protege?
Tal vez sea bueno que todos ellos vuelvan a tener el sentido de responsabilidad de un niño frente a funciones que, justamente, precisan la mayor de las seriedades.
PIGMALIÓN