




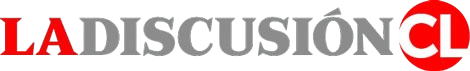
Los humanos, siempre con necesidades y siempre ingeniosos, han tenido que lidiar con afecciones varias, de diagnóstico inseguro y de síntomas huidizos. Para todos esos extraños trastornos han recurrido a novedosos y creativos remedios, que la tradición se ha ocupado de perfeccionar, una larga lista de bebedizos, tizanas, colirios e infusiones, de contenido simplón y casi lógico, como agüita de menta o apio, a otros preparados un tanto más misteriosos, como agua de las carmelitas o de variada y ricamente insinuante denominación, en la cual reposa una considerable parte de su prestigio.
Los sufridos niños de antes tenían que resignarse a estos tratamientos de sus madres, que, llenas de fe, les trataban convencidas de la eficacia de estas pócimas para resfríos, dolores de estómago y una que otra obstrucción de la tubería respiratoria, más el aporte de unas señoras antiguas, por no decir ancianas arrugadísimas y de esmirriado tamaño, que dominaban la recóndita ciencia de proteger y curar a los niños, quebrarles el empacho cuando hiciera falta y a sanarles de los males de ojo, una condición frecuente entonces y misteriosamente desaparecida en los últimos tiempos.
Hay otras substancias no tan benignas, la historia guarda los nombres de los envenenadores más célebres en diversas épocas, nombres casi mitológicos de profesionales altamente calificados para despejar las rutas del poder o el dominio de clientes tan adinerados como inescrupulosos. Preparados letales para competencia política o sentimental inaceptable, que dejaba el territorio despejado y prometedor por un costo razonable. En plena modernidad del tercer milenio es posible que ambos usos estén plenamente vigentes, pero más para callado.
PROCOPIO