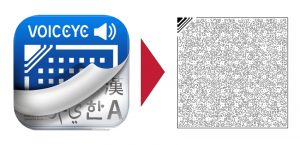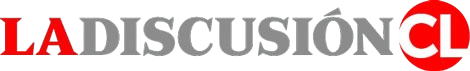

Desde sus carritos de confites y paquetería, Carlos Maldonado (53) y Margarita Hernández (41) observan el mundo. Todos los días, haga sol o lluvia, frío o calor, se instalan en una vereda de Barros Arana, entre Lincoyán y Angol. Allí interactúan con el entorno, venden sus productos, entregan información a turistas y a penquistas desorientados. Y lo hacen tan bien, y con tanta naturalidad, que muchos transeúntes no suelen darse cuenta de que Carlos es ciego de nacimiento y que Margarita tiene a lo sumo un 10% de la visión.
Se conocieron trabajando en la calle. Ambos vendían cartones del Kino a mediados de los ‘90, y entre un encuentro y otro en las esquinas del centro de Concepción nació un vínculo de amor y complicidad. Están casados hace 23 años y han trabajado “codo a codo”, subrayan, con lo cual lograron construir una familia, compraron su casa en San Pedro de la Paz y cuentan, entre otros logros, que a su hijo de 22 años le falta un año para egresar del DuoC con el título de Ingeniero Comercial.
Carlos y Margarita hicieron de la calle su segunda residencia y están en esa misma vereda hace 17 años. Ganaron el permiso municipal “por obra de la señora alcaldesa” (Jacqueline van Rysselberghe) y la compra de los carritos fue resultado de un crédito blando obtenido con el Banco de Desarrollo. Su rutina laboral comienza con vencer las 10 cuadras desde la bodega en que guardan los dos carros hasta su espacio en Barros Arana, y termina al final de la tarde con el balance de la mercadería vendida. “Antes vendíamos más, pero hoy son 10 quizás 15 mil pesos diarios y más no llegamos”, dice Carlos. “La calle me ha dado todo, no quiero ser mal agradecido, pero está cada vez más difícil”.
La esposa Margarita coincide: “No tengo nada que decir de la calle, porque he tenido lo que tengo gracias a la gente. Me mando sola y tengo mi negocio. Pero la verdad es que uno pasa harto trabajo acá”.
Uno de los problemas que enfrentan es el trato de los que por ahí pasan. Carlos explica: “Mucha gente piensa que estar en la calle es fácil. No lo es. Hay momentos buenos, pero también se sufre mojada, a veces el desprecio de los que pasan, y los robos”.
Suena absurdo decir que alguien estaría dispuesto a robar a personas que no pueden ver. Sin embargo, ocurre. Hace un par de días, se llevaron una caja completa de turrones y la pareja sólo se dio cuenta al hacer el recuento diario. Les han robado artículos de bazar, les han pagado con dinero falso. Con monedas antiguas de 25 pesos han tratado de hacerlas pasar por las de 500 pesos.
Afortunadamente, la limitación visual hace desarrollar otros sentidos, como el tacto, la audición, y una memoria envidiable. De hecho, Margarita cuenta que muchas veces le han consultado sobre la ubicación de tiendas, bancos o direcciones de calles. “Me preguntan dónde está La Polar; una calle más arriba, les digo yo”. También acontece de una persona acercarse para solicitar información y, al percatarse de la limitación visual, se despide con excusas e incomodidad. “¡Que pregunten no más! A veces la gente tiene mala la vista, pero es buena para dar información”, dice entre risas. “Si preguntan, al menos nos toman en cuenta para algo”.
Carlos concuerda: “Me gusta cuando la gente no me mira con lástima. Que el cieguito, que el pobrecito, esas cosas incomodan. Yo nací ciego y gracias a Dios no se ha hecho nada imposible para mí”. A veces cuentan con el apoyo de una colega que no tiene problemas visuales, y así se desplazan, compran, venden, participan de reuniones del Sindicato de los Ciegos y se capacitan en distintas áreas.

Margarita Hernández | Foto por Edgardo Mora C.
Para el futuro, muchos planes. A Margarita le gustaría trabajar con masoterapia, especialidad a la que ha dedicado parte de su tiempo en los últimos tres años. También estudió repostería y sueña tener un local para mostrar sus dotes en la cocina. Carlos, con su voz de barítono, confía en que puede ser útil como locutor de eventos o para impulsar ventas en las tiendas. Es más: ha realizado cursos de mueblería, ha construido algunos muebles, y él mismo proyectó su carrito para la mercadería. “Solamente conté con el maestro para soldar, pero el diseño es mío, lo hice todo”, revela con orgullo.
Mientras gastan sus días en la calle, Carlos y Margarita esperan que alguna empresa les dé la oportunidad para mostrar sus talentos. Son un testimonio auténtico de que es el cerebro lo que nos permite ver, no los ojos.