




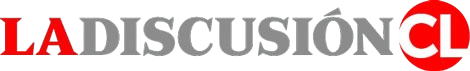

El enfrentamiento que protagonizaron José Millán Astray y Miguel de Unamuno se produjo el 12 de octubre del año 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. La ciudad estuvo en manos del bando franquista desde los primeros enfrentamientos de la Guerra Civil y Unamuno, pese a haber simpatizado en un primer momento con los golpistas, tardó poco en comprender el carácter brutal y descontrolado que estaban adoptando los sublevados. Durante aquella discusión, que supuso la muerte civil del escritor, el militar le gritó: “¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!”. Pocos días después, Franco destituye a Unamuno de su cargo de rector y éste fallece el 31 de diciembre de ese mismo año.
El episodio pone de relieve la fragilidad del mundo intelectual, el de las ideas, cuando estas son mantenidas como una condición de perpetua reflexión, para acercarse a la mayor cantidad de verdad, abiertas a la crítica, e ilimitadas en cuanto a su espectro. Su debilidad se manifiesta cuando la fuerza se empieza a imponer sobre la razón. La primera fase de esta nueva dinámica absolutista es la aparición de un listado de ideas que se describen como políticamente o culturalmente incorrectas, poniendo en el mismo saco los comentarios libres, junto con aquellos intencionadamente perversos.
En las universidades chilenas, sincera y legítimamente interesadas en avanzar en la igualdad de género, en la equidad en oportunidades y reconocimientos, se ha instalado simultáneamente la radicalización de los principios, grupos que con pretensión maniqueista, pretenden exterminar definitivamente a todos los que no acepten los principios de este cambio cultural hasta sus últimas consecuencias. Quienes se nieguen a aceptar los nuevos dogmas, que insistan en oponer ideas diferentes a estas, no importa con cuanto respeto, corren el riesgo de ser perseguidos, denunciados u obligados a renunciar, a veces sin el derecho al debido proceso.
No se trata de desmentir la existencia del acoso y el abuso, ya que hay suficientes pruebas de comportamientos intolerables que deben desaparecer a la brevedad del mundo de la Universidad, precisamente por ser la institución lo que es, sino impedir que las relaciones de los estudiantes y profesores se llenen de mutuas sospechas, que se esté permanentemente ante el escenario de la acusación y la denuncia, que baste la opinión o la percepción de culpa para destruir a un académico universitario, cuya posición en este ambiente depende de factores de extrema sensibilidad.
Es perfectamente posible pensar que, en la actual situación, el profesor universitario esté aprendiendo a restarse, o dejar de realizar cualquier otra actividad que pudiera exponerlo a situaciones equívocas. Ya era la docencia suficientemente lesiva para su carrera académica, una actividad sistemáticamente subestimada frente a la investigación, a pesar que las universidades declaran valorarla aludiendo a su excelencia, ahora se añade que la docencia directa podría tener elementos inquietantes de riesgo para quien la ejerce.
Avanzar en respeto y equidad no pasa necesariamente por procedimientos de purga con pocos resguardos, sino en el crecimiento de mutuo respeto entre los miembros de las comunidades académicas, con claras competencias para construir un nuevo modo de relacionarse y cumplir con la alta misión de las casas de estudios superiores.