




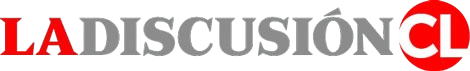
Destaca notables sistemas de irrigación para conservar humedales como almacenadores de agua, lo que podría aplicarse para mejorar la eficiencia.

Entre las “riquezas” de los pueblos originarios además de su cultura se encuentran las tecnologías usadas para el uso eficiente del agua.
En este ámbito, la doctora Milka Castro Lucic, antropóloga e investigadora de la Universidad de Chile cuenta con un extenso y reconocido trabajo.
Castro explica con mayores detalles su investigación y cómo podrían aplicarse ancestrales técnicas para un uso más eficiente del agua.

Milka Castro, directora Programa Antropología Jurídica, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
-¿Qué aplicaciones de los pueblos originarios podrían adaptarse a la realidad actual para mejorar la eficiencia en la disponibilidad y calidad del agua?
– Teniendo claro que en la gestión andina del agua se conjugan religiosidad, creencias mágico-religiosas, formas organizacionales y tecnologías, separaré para efectos de la pregunta el componente tecnológico. En el altiplano alrededor de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, existe una gran variedad de humedales, praderas naturales que requieren permanente flujo hídrico, son los “bofedales” y vegas, dependiendo de la conformación florística de cada uno. Es notable los sistemas de irrigación que han creado para su conservación, utilizando técnicas de protección de heladas, de ampliación superficie, incluso siembra de especies de mayor valor nutritivo para el ganado (llamas y alpacas), todo ello a la vez va conformado una sólida base de ecosistemas andinos. Los humedales como almacenadores de agua, función que podría aplicarse para mejorar la eficiencia, han experimentado el abandono relativo de las técnicas de riego debido, al menos, por dos factores, la extracción del agua desde acuíferos por parte de la minería provocando un desecamiento, y por el fenómeno migratorio hacia las ciudades. Me refiero específicamente a estos hechos, por cuanto son aspectos de la realidad que van en contra de la eficiencia andina.
En los valles de las zonas precordilleranas, alrededor de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, destaca la tecnología utilizada en la construcción de suelos aterrazados en las laderas de las montañas, asociada a una compleja red de irrigación, de notable conocimiento ingenieril, sobre manejo de pendientes, exposición solar, permeabilidad del suelo, calidad de la tierra, tipos de agua, percepción climática, microclimas, entre otros. Por cierto, todo ello funciona en un estricto marco de organización colectiva y arraigadas creencias religiosas. La agricultura en terrazas contribuye a la seguridad alimentaria de las comunidades, a la vez que se ha demostrado un uso eficiente del agua.
– ¿Qué acciones de los pueblos originarios podrían replicarse proyectando avances de aquí a 5 años en el uso del agua?
– En mayo de este año 2020, se publicó en el diario oficial un documento formal del Estado chileno, en el que se establece como primera política nacional mejorar la calidad de vida en el sector rural, destacando la importancia de este sector en la producción de alimentos. En primer lugar, habría que conocer la situación de cada poblado, y si fuera el caso, generar políticas que incentiven la permanencia en las comunidades, para preservar el conocimiento que incide en el uso eficiente del agua, donde se debe conocer y comprender como funciona un sistema de irrigación (Captación, conducción, distribución, aplicación) absolutamente ligado a sus prácticas culturales. Y, por cierto, conocer en profundidad la situación legal del agua y los conflictos por derechos de agua. El uso del agua es parte de un sistema productivo que está destinado a generar bienes para el autoconsumo o mercado. Un proyecto centrado en la eficiencia del agua tendría que, desde mi punto de vista, considerar los factores señalados.
-¿Existe alguna acción del Estado que permita rescatar las culturas andinas respecto de la gestión que hicieron de las aguas?
– En el marco de la Convención de Humedales de reconocida importancia internacional (Ramsar), ratificado por Chile el año 1981, el Estado se comprometió a la conservación y uso racional de los humedales, elaborando un listado, entre los que se han incluido algunos pocos humedales altoandinos. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un plan de uso y manejo sustentable de humedales, incorporando la participación de comunidades indígenas. Valorando lo expuesto, la mayoría de los humedales están bajo el riesgo por el impacto ambiental asociado a los grandes proyectos mineros, al alterar el humedal mismo, o los acuíferos.
En cuanto a las terrazas o andenes, con fondos internacionales se han estimulado proyectos para trabajar en la recuperación de terrazas con la participación de las comunidades indígenas. Existe una Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (Sipan, que colabora con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), en sistemas agrícolas tradicionales, entre los que se encuentran las terrazas andinas. Sin embargo, no podríamos señalar que existe una política, o acción del Estado que refiera a la valoración específica de las culturas andinas. Existen acciones con organismos del Estado, pero son aislados, y más bien tienden a imponer nuevas tecnologías.
-¿Qué acciones podrían implementarse actualmente para agregar valor en la gestión de la eficiencia en el uso del agua rescatando la herencia de los pueblos originarios?
-No podría proponer acciones específicas, pero sí señalar que en el mundo se valora cada vez más el conocimiento de los pueblos indígenas, lo que ha sido sancionado en convenios y declaraciones que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, recursos naturales (el agua, por ejemplo), a un medioambiente no contaminado, entre otros. Sin embargo, por otro lado, cada vez más son los propios pueblos quienes se deben organizar para defender sus territorios y sus conocimientos. En este escenario, es evidente que se requiere una visión integral para la formulación de políticas que supere la idea de que el conocimiento tradicional debe ser reemplazado por el conocimiento científico. La planificación regional y las políticas de desarrollo, de acuerdo a los nuevos marcos normativos internacionales, debería ser interdisciplinaria e intercultural. La cultura del agua ha sido eficiente, pero actualmente en la mayoría de los pueblos permaneciendo preferentemente adultos mayores; las personas en edad laboral salen de sus pueblos por mejores oportunidades. Se observan comunidades muy dañadas por este fenómeno.