




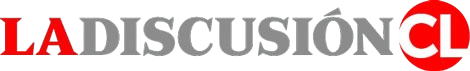
El fallecido géologo de la Universidad de Concepción, Adriano Cecioni, dio cuenta a las autoridades de la alta probabilidad de un gran evento telúrico para que se adoptaran medidas de prevención. Actualmente, sus pares aseguran que aún se requiere avanzar en la materia, con sistemas que alerten de movimientos sísmicos.

La zona del Gran Concepción tiene la más alta energía sísmica acumulada del país, fue lo que advirtió, a un medio radial, ya en 2005, el geólogo Adriano Cecioni (Q.E.P.D), académico de la Universidad de Concepción, haciendo notar así la posibilidad de un sismo de magnitud.
Luego, en 2008, en conversación con Diario Concepción, recalcó “llevamos 173 años sin que uno (terremoto) ocurra, el doble de la periodicidad (…) Si a esto, además se suma que tengamos la más alta velocidad de convergencia entre las placas de Nazca y la sudamericana y, una deformación vertical de la parte costera continental hacen suponer que falta menos para un terremoto. Falta un día menos para que ocurra”.
La información entregada por el hoy fallecido doctor en Ciencias de la Tierra y, en ese entonces, jefe del departamento de la Tierra de la UdeC se comprobó el 27 de febrero de 2010 cuando un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter azotó a la zona, generando posteriormente un tsunami que arrasó con todo el plano de Dichato, inundó zonas de Talcahuano, Llico y Tirúa, causando la muerte de 50 personas en Concepción.
Las afirmaciones de Cecioni se basaron en un análisis realizado en la Casa de Estudios penquista, aseveró Jorge Quezada, geólogo y docente del departamento de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UdeC, quien no sólo fue alumno de Adriano Cecioni, sino que también trabajó con él durante años.
Aseveró que el profesional era una persona excepcional, con una importante capacidad de gestión, lo que permitió que en 1995 contaran, gracias a un aporte del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, con una estación sismológica que facilitó las mediciones y determinar los puntos en los que era posible que se generaran sismos.
Quezada indicó que él era el encargado de calcular los sismos, que en su mayoría ocurrían en la península de Tumbes y algunos cerca de Lebu y la Isla Mocha. Información que sumada a estudios de Lautaro Ponce, ex director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que había analizado la brecha sísmica de Pichilemu – Concepción, impulsó a Cecioni a madurar la situación y tratar de hacer conciencia y difundir la situación entre las autoridades de la zona.
Considerando lo anterior, dijo Quezada, se tenía en mente crear una red sísmica. Para lograrlo, Cecioni lo envió a Japón a hacer un curso de sismología global, instrucción gracias a la que el gigante nipón donó a la UdeC equipos sísmicos digitales de última generación, que fueron instalados en Concepción, Llico y Cobquecura. “Funcionaron entre 1999 y 2002 porque después se quedaron sin recursos. En el periodo que estuvieron instalados registramos hartos epicentros y la mayoría era en Tumbes, Lebu y la Isla Mocha”.
Las mediciones y análisis, que realizaron en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la UdeC, dijo, permitieron detectar que en caso de maremoto las localidades más afectadas estarían en el sur, en las bahías de Concepción, Arauco y Coliumo (…) Nuevamente él (Cecioni) fue la cabeza visible de la información y manifestaba su preocupación”.
“Las mediciones estadísticas indicaron que desde 1835 no ocurría un gran terremoto en la península de Concepción, porque el del 60 fue al sur, varios investigadores alertamos y creamos conciencia de la necesidad de preparación y de monitorear la actividad sísmica”.

Adriano Cecioni, gélogo de la Universidad de Concepción.
Para Jorge Quezada, geólogo y docente del departamento de Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UdeC, se ha avanzado mucho en tecnología en sismología, con avances en tecnología satelital, sistemas de GPS que miden los movimiento horizontales e interferometría que miden los movimientos verticales, lo que permite la medición en distintos puntos.
En cuanto a la red sismológica nacional, según dijo, después del 27/F se cuenta con estaciones de servicio sismológico en distintos lugares, pero afirmó que se requiere tener estaciones locales para monitoreo, pues las satelitales, básicamente, se utilizan para investigación y no para alertar a la comunidad del lugar en el que puede haber un sismo y en el que se libere más energía.
Falta, según dijo, determinar mecanismos focales, que permitan determinar qué tipo de terremoto fue, “si fue el punto de contacto entre las placas, falla geológica superficial, placa de nazca que se quebró. Falta que las autoridades sismológicas puedan determinar con más rapidez los mecanismos focales de un terremoto”, dijo.
Aseveró que la comunidad está más preparada para enfrentar un sismo, que existen alarmas de Senapred, pero que no está de acuerdo con pronósticos alarmistas como el Sergio Barrientos, director del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, “que habla que puede haber un terremoto entre La Serena y Copiapó. Creo que va a haber, cuándo no se sabe ni cómo actuarán las placas, ni las partes que se romperán, en forma superficial o profundas”.
En el 27/F, argumentó, todos los pronósticos quedaron cortos, pues si bien, el Departamento de Ciencias de la Tierra había determinado que el próximo sismo sería frente a Cobquecura, el resultado del terremoto implicó 2 rupturas desde Cobquecura hasta Tirúa e Isla Mocha y, un minuto después “detonó la más grande en el sur de Constitución y Valparaíso”.
En tanto, Andrés Tassara, profesor del departamento de Ciencias de la Tierra de la UdeC, indicó que los especialistas en el área saben el lugar y tiempo en que han ocurrido terremotos. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra uno en esas zonas.
Sin embargo, indicó, es necesario avanzar hacia un sistema que muestre probabilidad, a partir de la edad histórica y actualizado en la edad instrumental, con equipos psicométricos y geométricos existentes en el país.
“Están las condiciones para avanzar en ese sentido. Esto, por ejemplo, lo hace Japón, hace algunos meses los japoneses levantaron una alerta de un posible terremoto en el futuro cercano. Finalmente no vino el terremoto, pero lo que los instrumentos estaban mostrando una zona, que anteriormente había tenido un terremoto, que estaba iniciando con actividad (…) Por lo tanto, la probabilidad estadística aumentaba. Eso permitía comenzar con varios protocolos. Creo que esto se puede hacer en el país”.
Para desarrollar un sistema como el mencionado, aseguró, que se debe trabajar con el Centro Sismológico Nacional, con profesionales en el área, pero también con educación de lo que significan este tipo de alertas.
Eso sí, reconoció, que el país está mejor preparado que hace 15 años, pues cuenta con una red amplia y diversa de equipos, buenos profesionales y un cambio en la estructura, en que se pasó de la antigua Onemi a Senapred, lo que ha permitido contar con más recursos. “Una estructura distintas de cómo se conectan los sistemas de monitoreo con los de prevención de desastres. Creo que estamos mejor preparados, pero todavía quedan cosas por hacer”.
Entre los pendientes, aseveró, que se requiere mejor coordinación entre los distintos entes, mayor educación en prevención, sacar provecho a los sistemas de monitoreo existentes, la información que entregan y la actualización de probabilidad de ocurrencia de terremotos.
Afirmó que si bien, los chilenos tienen cultura sísmica, que la gente entiende el fenómeno y sabe qué hacer en caso de que ocurra un terremoto, es importante orientar de mejor forma y potenciar, conectándola a un sistema de alerta.
Es muy difícil que ocurra un terremoto en el área en que sucedió en 2010, han pasado sólo 15 años, dijo Tassara. Sin embargo, las probabilidades son mayores en áreas como Copiapó donde han pasado 100 años de un terremoto, o bien, en Valparaíso en que van 300 años desde un terremoto tsunamigénico.
Aseveró que si bien, la naturaleza puede cambiar cualquier teoría “en el área donde ocurrió el terremoto en el 2010, que va entre Tirúa hasta San Antonio, segmento realmente que liberó la energía que se había acumulado, sobre todo, desde la parte sur, desde el terremoto de 1835, hace 175 años (…) Ese es más o menos el orden de tiempo necesario, como para que las placas estén trabadas en las zonas donde se acumulan las funciones y necesitan décadas, cientos de años, como para volver a acumular la misma energía”, dijo y agregó que habitualmente hay sismos de 4 ó 5 grados, pero que uno de magnitud 8 ó 9 tiene una muy baja probabilidad.
Eso sí, advirtió, que en otras regiones como Valparaíso, en que no hay terremoto de proporciones desde 1730, “se espera un gran terremoto, que generaría tsunami en un área tremendamente poblada (…) Es el área de mayor riesgo totalmente en Chile”.
La Región, a pesar de no estar en riesgo de sufrir en el futuro cercano un terremoto se vería, según Tassara, afectada por el tsunami que ocurriría en Valparaíso, ola que llegaría a la zona y entraría por la bahía de Concepción, “ que va a ir desde el norte, y la bahía de Penco está orientada hacia el norte (…) Es resonador de todos los tsunamis que hay en el norte, porque el tsunami que entra ahí se amplifica por una situación de la bahía y un terremoto con un tsunami muy grande en el área de Valparaíso seguro que va a llegar generando hasta devastación igual” .