




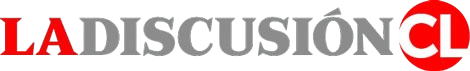
Especialistas del Comité de Uso y Cuidado de Animales UdeC abordan desde los avances a los retos del quehacer científico ante el reciente anuncio del regreso de una especie de lobo desaparecido miles de años atrás.

Por primera vez se logró “des-extinguir” una especie. Es el hito que ha protagonizado titulares en el mundo esta semana, y también ciertos debates, luego que la empresa Colossal Biosciences anunciara el nacimiento de tres crías de lobo terrible o grande (Aenocyon dirus), que desapareció hace unos 12.500 años y habitaba en América.
La noticia de alto impacto fue primicia en la prestigiosa revista “Time”, que el martes 8 de abril puso en su portada la foto de un blanco animal para dar a conocer el regreso a la vida del lobo extinto, y luego se difundió rápidamente a diversos medios y redes sociales. Entre aspectos que informó la biotecnológica estadounidense en el artículo destaca el uso de ADN antiguo e ingeniería genética inteligente para “crear” a tres lobeznos que nacieron en octubre de 2024 y se crían en un sitio no revelado en Estados Unidos. Romulus, Remus y Khaleesi se bautizaron los cachorros gestados en perras domésticas a las que se implantaron los embriones editados y tuvieron parto por cesárea para minimizar complicaciones.
Una hazaña de la ciencia y la tecnología, aunque ha abierto preguntas y discusiones tanto en la comunidad científica como general, poniendo en la palestra la relevancia de la ética y responsabilidad en el quehacer científico y la comunicación a la sociedad para manejar lo realmente posible con las expectativas, que es especialmente crítico en temas que se relacionan con la salud y vida. En este marco, especialistas cuestionan desde el resultado con lo que se ha divulgado internacionalmente, hasta el límite que tienen y deben tener los avances.
¿Realmente nacieron lobos terribles? ¿Es técnicamente posible traer a la vida un animal extinto hace miles de años? ¿Este hito influirá en la protección y conservación de especies? ¿Este avance podría tener usos riesgosos? ¿Hasta dónde puede llegar el progreso científico? Son múltiples las inquietudes que pueden plantearse y que abordan los doctores René Ortega y Paula Aravena, director y subdirectora del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (Cicua) de la Universidad de Concepción (UdeC), además de académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Un primer cuestionamiento es en torno al hito real.
En este escenario, Ortega, reconoce el impresionante “avance” científico y tecnológico que significa el nacimiento de los lobeznos gracias a vanguardistas técnicas desarrolladas. Así, se demuestra la capacidad del intelecto humano y el notable potencial de nuevas herramientas que pueden llegar a hacer posible lo imposible, y quedan para su uso futuro hacia otros logros.
Aunque el avance no se ha difundido de forma precisa.
“Dado que la compañía utilizó ADN antiguo, clonación y edición genética para crear tres cachorros de lobo extinto, la realidad es que el resultado de la investigación produjo híbridos con importantes diferencias biológicas entre el lobo que aportó ADN y el lobo de las nieves que deambulaba y cazaba durante la última glaciación”, expone Aravena.
En medios internacionales, investigadores han concluido que por las diferencias y técnicas usadas no serían lobos terribles, sino lobos grises o comunes (Canis lupus) modificados genéticamente. Al respecto, la académica aclara que el lobo terrible se separó entre 2,5 y 6 millones de años atrás del lobo gris que vive hoy. Y especialistas han cuestionado la capacidad técnica para trabajar con ADN antiguo extraído de fósiles de lobo terrible por su gran nivel de degradación.
“Ello sugiere que la comunicación de los resultados no es fidedigna con el logro real, ni se ha acompañado del reporte científico del proceso con lo que falta bastante por esclarecer todavía”, advierte.
Aunque parecen estarse dando expectativas imprecisas al comunicar el resultado científico en torno al extinto lobo terrible, no puede desconocerse que existe un logro grandioso en la biotecnología e ingeniería genética y que se vislumbran nuevos anuncios similares a futuro, que puede ser cercano o lejano.
La “des-extinción” del lobo terrible no es el primer ni último intento de la empresa biotecnológica en este campo: ha difundido el trabajo en experimentos que buscan recuperar otros animales extintos como el mamut lanudo y el tigre de Tasmania mediante el uso de técnicas genéticas de vanguardia. Y otras empresas e investigaciones podrían apuntar al mismo horizonte.
La doctora Paula Aravena afirma que si estos trabajos son o no éticos lo definirá el marco regulatorio existente y bajo el que se deben evaluar las propuestas en cada país, pero el hito reciente y su influencia abre inquietudes que también son éticas y más temprano que tarde requerirán un abordaje.
“¿No sería más idóneo redirigir estos recursos y esfuerzos en evitar la extinción de las especies que hoy se encuentran en riesgo?; ¿cómo transmitir el valor a la conservación de las especies actuales si la consciencia global estará influenciada por la posibilidad de traerlas a la vida más adelante?; ¿cómo estas investigaciones influyen en el pensamiento colectivo de la vida después de la muerte y las posibilidades de la propia inmortalidad humana?; ¿demostrar que como especie podemos realizar cosas grandiosas justifica alterar los pilares de evolución de la historia de nuestro planeta?”, plantea como preguntas críticas.
Justamente, el doctor René Ortega considera que este avance científico muestra la capacidad de enmendar el efecto de los humanos sobre las especies y proyecta un próximo dilema en si estas tecnologías deberían usarse en la especie humana. Y así la preocupación está en “el uso que se le dará a la tecnología, prácticas monopólicas e intereses monetarios pueden desvirtuar el compromiso altruista del uso de esta nueva herramienta”, dice.
Ante ello la clave y desafío de la ciencia y tecnología global es la preparación, definiendo parámetros para un uso responsable y el bien común del conocimiento y herramientas, no a privilegiar caprichosamente a una especie sobre otra o ser de empleo y/o beneficio sólo de ciertos grupos o países, por ejemplo. Porque el avance, aunque como concepto tiene cariz positivo, puede traer ciertos riesgos, como acrecentar brechas y generar daños colaterales, cuando su uso es muy limitado y exclusivo o las capacidades se usan en otros y hasta maliciosos fines.
Ahí lo vital de las regulaciones y ética en la sociedad, ciencia y tecnología. “La base para que la ciencia no transgreda derechos fundamentales es el establecimiento de un marco regulatorio ético/bioético del quehacer científico. En el caso de tecnologías nuevas, como lo fueron en su momento la clonación y la edición genética, es esencial establecer un límite entre lo que se puede y debe hacer. Lo mismo debe suceder con la ‘des-extinción’”, manifiesta Ortega. La trascendencia es aún más si se trata de seres vivos y sintientes: “en los animales la responsabilidad es mayor, ya que el hombre tiene el deber moral de protegerlos”.
Y afirma que las regulaciones deben ser tan globales como locales, con lineamientos internacionales y decisiones gubernamentales o estatales.
Internacionalmente, la investigación con animales tiene marcos de referencia establecidos por distintas instancias, entre las que el académico René Ortega menciona el Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas, la Organización Mundial de Sanidad Animal y Guías de la OCDE.
Así se nutren distintas normas y avances en Chile, como la ley 20.380 de protección de animales y la ley 21.646 que prohíbe el testeo con fines cosméticos que entró en vigor en enero. También la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo norma lineamientos bioéticos de la experimentación animal. “Se está trabajando en un anexo a la ley 20.380 que regule específicamente la experimentación animal que esperamos sea promulgada pronto”, precisa.
En la UdeC también se han fortalecido los esfuerzos con la conformación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales que dirige en noviembre de 2024. Una instancia de la que releva la “misión de cuidar los aspectos éticos, bioéticos y de bioseguridad en el uso de animales en las actividades de investigación, así también el uso de sus respectivas muestras biológicas mediante normativas que faciliten el avance de la ciencia y del conocimiento, la innovación y el desarrollo de la sociedad”.